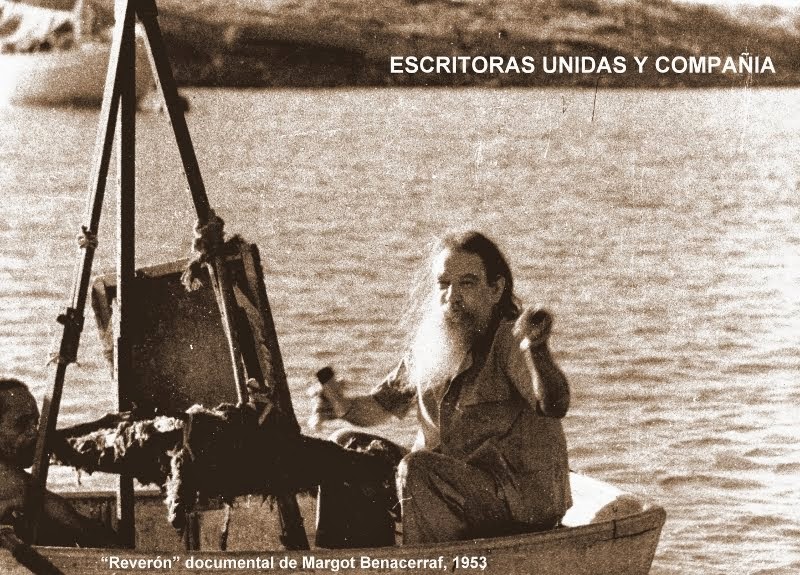SONÁMBULAS EN BLACK METAL
Toma mis huesos alma toma mis huesos escribía, con una caligrafía puntiaguda como si tuviera en las manos agujas de bordar. Por la noche la encontraba casi siempre así, como inclinada sobre un bastidor blanco iluminado por una luz cenital, el resto del apartamento en penumbras.
Todo eso que al principio me pareció anacrónico y rebuscado se estaba convirtiendo en el espectáculo central de mi vida: ella pálida, ligeramente curvada, haciendo puntadas en una página, corrientes de aire arrastrando motas de polvo por todos los cuartos, un velo de cortina a medio desprender flota un poco a su alrededor y el gato Sting caza las sombras aladas en el alegre silencio que es una enfermedad de los animales domésticos.
Pero en esa escena ella escribe historias sin intrigas, nunca nombra medallones con sus cuellos, nunca hay muchachas muertas de amor. Yo entro vestida de oscuro, estrafalaria, acorazada con algo de la belleza dramática que se estila, y me encuentro con una mujer-mujer-antigua, como una tejedora, ocupada en sus filtros, escribiendo con pluma, con gatos, con sombras, con su cuerpo que me hace llorar en el amor y me obliga a vivir en un cuarto de los de antes. Pero lo insólito es que aunque ella es de las que pone en las planillas profesión escritora las estancias que describe son apenas gestos de un arte efímero. Desiertas de cuadros de primera comunión en sepia donde una niña atea cree por un instante que tiene algo serio con Dios, Morbid Angel; tampoco aparecen angelotes que llevan a la inmediata erección del espectador, y ni siquiera un objeto desnudo, algo iluminado, que nos invite a rezar: en su escritura no hay nadie, pero sí reina, ciertamente, una nada sin oscuras nubes, una nada que todo lo conoce y reina como sólo la nada puede hacerla, sin caos ni orden, plena, sin nada.
En una página así, donde no aparece la palabra velo, ni alcanfor, donde nadie oye a Sting, nadie respira, sólo el extraño deseo de la nada dirigiendo el sentido de las paredes de esos lugares, nadie me creería que justo en el borde superior unas letras muy grandes con TOMAMIS…, como anunciar esto va a ser escrito por la monja fulana, de la Orden de Predicadores, por ejemplo. Esa extraña oferta de huesos, viejo escudo de familia en papel con membrete.
Un día me explicó que el verso de los huesos era un residuo de su vieja costumbre de rezarle para sus adentros a una mujer que amó cuando era muy joven, que no me inquietara por tan poca cosa, no era su culpa el haber tenido veinte años en la temible época donde las enamoradas se hacían promesas insólita; cambiar de cara, bajarse astros, no beber más, divorciarse, ser inmortales. Ella daba entonces la luna de sus huesos, y nada nuevo bajo el sol, aquella mujer no la entendió nunca, formaba parte del juego: la revolución o yo, tu mamá o yo, fulanito o yo, tu carrera o yo, la gente se enamoraba entonces para vivir la pasión de esos sabrosos dilemas y era el amor a muerte, y las pelucas Quitaipón, y el Che y el Maestro, todo junto.
Muy poca cosa, ciertamente, lo malo era que yo la ayudaba a pasar a máquina y no sé cómo fue, un día no pude soportar su jaculatoria maniática encabezando todo. De pronto yo empecé a repetirla para mis adentros. Tanto que llegué a detectarla en medio de letras de canciones inocentes, selva no puedo vivir sin tu olor, combinada con Charly García y un aria de Constanza raptada, saltaba la sospecha, como esos idiotas ociosos captando mensajes diabólicos en claves neo-nazis cada vez que suena un metalero de esos gatos Bosque de Noruega sin domesticar. Pronto temí encontrar la oración con spray fluorescente en muros de quinta o al lado de los grillos murmuradores del grafitero Lobo que solían martillar el aire cannúbico de los que pasaban por las autopistas de la ciudad. Hasta en una galería la leí, escondida en una falda tratada al ácido de un personaje de Diego Barbosa que al principio me pareció un traje de Doris Spencer, la bibliotecaria, adaptado para una maja de Goya. Estaba celebrando la ocurrencia de aquellos formatos que eran mordiscos de la gran visión plástica que se moría de risa y de pronto, ahí, entre los pliegues descompuestos de la violenta pintura disfrazada de carnaval que llenaba las galerías nacionales, nada de pintura para muchachos trasnochados, lo leí aterrada, entonces creí entender que el amor siempre puede ser una cosa triste.
Llené planas de Tomamishuesos, le puse música, más bien ácida, lo metí en unos de mis poemas en eco con la plástica con su ritmo relámpago y al final vi claro: aquella era una invocación; ella estuvo llamando a la otra mujer de su juventud, donde quiera que estuviese. Me había estado comportando como esos niños incautos que por juego repiten cada día Welcome to hell- Belcebú príncipe del malo-ángel caído-cagón Belce-bú Bolsi-clón Hue-vón Bercia-tú Bolsa-tú Eldelpeo-fuistetú Mojón Changó Chingó Se-cagó... etc., y todos les empieza a ir mal en la vida y ya de viejos cuando les fuman el tabaco les detectan una gran negrura, la conspiración neo-nazi, y nadie se explica cómo se atrajeron tanto malo. Así una noche, delante de una página de su manuscrito de mariconas entendí todo; el apartamento estaba a oscuras, ella resplandecía en su mesa de trabajo, se oían los pasos gruesos del aire aplastando grandes motas de polvo, el gato Sting vigilaba y de un zarpazo derribó un encaje de las cortinas que volaban alto. Empecé a leer, con fastidio, TOMAMIS ... entonces su página fue el telón donde se proyectó a través del jardín de su caligrafía una sombra chinesca, la silueta de la otra. Una película para el Dr. Caligari, malgastada.
Yo que hasta entonces le había ganado la tediosa batalla al estereotipo urbano, que evité lo mejor que pude las crueles estampas familiares, la tranquilidad venenosa del ghetto, me vi atrapada -de pronto, entre ellas; no había entendido que la convivencia con alguna de las dos te llevaba inevitablemente a la otra. Y la otra a quien estuvieron entregándole toda la vida huesos, cómo sería y para saber cómo era tuve que aceptar el misterio de ese inevitable reto y buscarla y ahora que estaba delante no era ni la sombra de lo que tanto temí. Era realmente otra.
Se movía como si la estuvieran filmando y se las ingenió para hacerme sentir la incómoda sensación de caminar al lado de un set-ambulante, rodeada de monitores donde se repetía al infinito. Se mostró halagada por mi curiosidad pero no tardó, también calculadamente, en hablar de mi compañera de la peor forma: la comparó con agua estancada. Le desagradaban los estanques turbios que sólo reflejan el limo del fondo, dijo, y qué podía hacer una muchacha como yo (ya se permitía hablar de mí como si yo fuera algo suyo) con una folclórica.
Su tono era de una vulgaridad notable (aunque el timbre correspondía al de la típica contralto voluptuosa y fumadora), que me dio una inevitable tristeza, por mi amiga. Y me distancié y ya me iba pero tuve que resignarme ante su gesto de sacar del portafolio una imagen donde aparecía una muchacha de pequeña osamenta sentada bajo un paraguas, en las escalinatas de la iglesia de la Plaza de Italia, en la avenida San Martín. Recogí la foto cuando bruscamente empezó a contar por qué esa capilla de pastel de novia con agujas góticas tenía un nombre tan poco original como el resto y cómo, por un milagro de la luz caraqueña al bajar a ciertas horas del cerro de al lado con su rancherío y encontrarse con las escalinatas grises de la capilla todo cubierto de palomas negras peludas para tomar esa foto, había sido algo de lo escaso que realmente recibió de la muchacha alguna vez: una emoción que no había que agradecérsela porque de todas formas la habría experimentado por su propia cuenta, a su debido tiempo. Y volví a entristecerme por la otra; la muchacha del paraguas que todavía esperaba que alguien tomara sus huesos para siempre. Yo detallé lo tan agujas, lo tan pastel de bodas de barrio, lo tan singular de una sensación de que no se terminaba de esfumar la mancha de unas palomas que salieron volando al posar ella para la foto, pero la impresión nueva era que nosotras, ahora, las botellas de la mesa, la ciudad, la noche entera, todas nadábamos en agua estancada mientras que salía a flote el paraguas verde con la sonrisa defectuosa de la mujer que se asomaba abrazada al mango, como saliendo de abajo de una planta, en la fotografía.
Le dije que la imagen era más viva que nosotras. Lo dije con mi mejor intención, más por ella misma porque acaso haber amado no sería la más espléndida posesión de la realidad; se rió con las dos palabras: realidad y espléndida, y me callé, y además para qué, si estábamos borrachas y al otro día ella recordaría (tenía cara de recordar únicamente ciertas cosas) tan sólo el éxito que tuvo pocas horas antes de hablar conmigo, en su pelea-conferencia sobre el color rojo-verde resplandor de cierta trans-vanguardia Caribe (sus conferencias eran pleitos solapados con gente que vivía de la pintura).
La verdad es que hasta yo que no tengo mucho que ver con lo más ilustre del lugar no salí corriendo. Boba como soy, por decreto de los patriarcas como el Dr. Chirinos quien se avocó a esclarecer las nuevas psicologías locales, y lo que es peor, pancita como siempre seré para los bobos más jóvenes, con mi chaqueta común, con mi debilidad por Felisberto Hernández, Sting (mi gato), y los poetas locales, mis escasas lecturas clásicas o posmodernas, mis pocos viajes, mi pésimo inglés, mi falta de recursos para antesalas en la consulta de los venerables que han curado a todas las intelectuales de renombre de la ciudad, empecé a interesarme en los argumentos de la mujer que se habló durantes horas, fascinada consigo misma: terminé hallando interesante su convencional ropa de estilo excéntrico, la obra de arte que le colgaba al cuello, sus uñas profesionales. Casi me dejo convencer de la insignificancia de la muchacha que para hablar de su amor, hace veinte años ponía su esqueleto a llorar, su pequeño y brillante esqueleto. Pero la frase de la inmovilidad del charco con la que la describió me iluminó a tiempo: el malentendido de dos que hacen agua en un espejo donde se navegaba en círculos, y una que se lanza con la intención de mostrar toda la verdad del remolino pierde algunas vértebras, toma ese aire inconfundible entre aturdido y brumoso que tienen los que tocan viscosos fondos y por último gana lo peor, el odio incondicional de la otra que se siente abandonada. Selva, deja que me quede aquí, me dieron ganas de llorar, me venían sólo palabras excesivas, dove andró, che faró senza dil mio ben, Amarili mia bella, quién me ha robado el mes de abril, prima di questa aurora, antes del alba qué habrá quedado de ellas, me repetí, ellas y no nosotras, ellas y no nosotras, pensé en las vibraciones rojas al lado de los verdes con los que hipnotizó a la audiencia, dejó de parecerme pretenciosa, arribista, ella muy sola, ensimismada en pinturas que flameaban un poco como si meditara frente a una chimenea, en su embarcación que naufragaba, encarnando al pie de la letra los mitos de su generación y de allí la permanente fascinación de la otra. No bien sacaba yo estas conclusiones, enjugándome una lágrima, la mujer guardó la fotografía y me dijo que en realidad mi nivel, dijo, era muy inferior al que me había supuesto y mi vulgaridad extrema (dijo "chatura") por mi pretensión cándida de conocer algo de los seres humanos (afirmó) solamente contentándome con cuenticos, y declaró te he contado exactamente la historia que querías oír pero se acabó, no me interesa más, quiero que me escuches ahora, carajita, y no pienses que te contaré algo de lo que últimamente estoy experimentando, me temo que en el terreno de lo literario también te falta mucho por recorrer y si la tienes a ella de referencia lo siento por ti; ella aparenta que no pero vive en pleno arquetipo y por eso nunca producirá un texto realmente importante.
EL GABINETE DE STING
Cuando la conocí, en los años setenta, yo era casi una niñita y ella porcelana de Faensa, así se hablaba entonces de las mujeres, entre la postal y el poster, bibelot de mesitas con paños tejidos o emprendedoras de algo y lo que realmente eran, solamente lo sabía Elisa Lerner, ¿has oído hablar de ella? Nadie se enrollaba por sexo y todos sabían que las mujeres que se querían estaban muy enfermas, por lo que había que disimular bien esa clase de sentimientos. Pero ella no. Se ponía con sus guilindajos en lugares sombreados mientras una chica de portada se quedaba en bikini en la parte soleada y ella le llevaba chucherías todo el rato con un paraguas verde para protegerse del sol porque lejos de tener ese aire saludable de ánfora repleta que tenían las Sofías, las Ginas, las Ornellas, su chica del bikini, ella era bajita, medio lánguida y el sol no la favorecía. Me llamó la atención porque no vestía como artesana y tampoco creía en Krishna y en realidad se adaptaba muy poco aunque se diera excusas con eso de que no militaba por el mito latino y entonces soltaba una carcajada bastante desagradable con la que suplía su falta de no poder hablar con fluidez. Me la llevé la misma noche que la conocí. Había un grupo en el Piccolo cuando ella pasó y alguien la llamó para presentarle al Príncipe. Ella lo saludó insignificante y él replicó al cómo estás con: aquí, con la pinga parada. Después se supo que él habló así por solidaridad antisureña porque teníamos la teoría, en el grupo, del Sur avanzando peligrosamente hacia el Caribe, y esa gente era charlatana, prepotente, vividora y oportunista y la verdad es que ella y su fotogénica decían cómo estás con acento tan argentino y además pese a sus aires de señora todo el mundo le conocía un tarantín de artesanía como el de todo buen sureño recién llegado. Una muchacha que había sido miss y que ahora estudiaba antropología destacándose también en ese campo (en todo éramos notables) intervino para prevenirla il aime épater la galerie pero es un tipo de pinga. La fotogénica que iba con ella como su sombra se unió al grupo mientras que ella lejos de sentarse gruñó cuando nadie se lo esperaba no, si no le pediré que me la muestre, tranquila, y un je ne suis pas française madán con un antipático acento parisino, y de mala nota tampoco aceptó el tabaquito y se fue con su desagradable carcajada amenazante desde la sombrilla porque recordó el chisme sobre el método que usaba el Príncipe contra el estreñimiento enseñado personalmente por Andy Wharhol, que era montarse en los bordes de la poceta como un pajarraco en una percha. En conjunto tenía algo como a punto de rompérsele que me hizo sentir harta de todos y de dormir con franceses o con el Príncipe, como era la moda en el grupo (la fotogénica se casó con uno al mes), y me fui a alcanzar a la muchacha estrafalaria con su risa áspera que resonaba todavía un poco entre los vasos e hizo exclamar ¡guillo!, al unísono, como una advertencia; en esa época le dábamos su debida importancia a las intuiciones pero todavía no éramos sistemáticos como ahora. Y no tomes esto como lectura del quinteto de Durrell, por favor, en mi tiempo experimentábamos directamente, nada de peliculitas y disquitos e ideas librescas o de televisión y nada más.
Así empezó nuestra lamentable historia de malentendidos, niñita, tantos que yo, en aquel entonces, llegué a pedirle a Baba que ella fuera para mí, qué desastroso deseo. Ella lo tomó tan a la letra (ya para entonces era definitivamente muy poco sutil) que durante años me quiso así, como de rodillas, como para no contrariar a Dios, y ni cuenta se dio cuando quité el altar de Baba porque para Dios todo el recinto del corazón pero sin el alarde del símbolo superfluo que una necesita cuando es muy joven. Ni tampoco notó que me cambié de carrera porque me reconcilié con el arte y que a mí se me había acabado la izquierda militante porque el trópico cambió mucho y hasta Italia cambió pese a que seguía siendo para ella la Faensa que sólo existía en su cabeza. Ella continuaba bajo la sombrilla verde amarillosa y todavía con reconcomios recordaba la ordinariez (mal gusto, decía) del Príncipe; la última en enterarse de que el tipo ya era una celebridad, mientras que ella se condenaba a dar clases de idiomas (había cambiado el tarantín de cueritos por aulas de arte o de lenguas, según para qué suplencia la llamaran y casi siempre en liceos de cerro). El Príncipe exponiendo en La Maison d’Amerique Latine y ella todavía escribiendo versitos en mediocre español. Y no es que se me hubiera agotado la simpatía, no, es que para mi mala suerte ella era mucho más que una mujer, era literalmente una Ladró que desgraciadamente cada día se parecía más a un mapa, de lo resquebrajada, y ni siquiera se rompía de una buena vez y estrepitosamente, como cualquier humano en un mal momento, no, ¡era de terror!
TEMPOS ABRUPTOS, 1988
La historia que me estaba contando esta mujer era demasiado ordinaria pero al amanecer ella empezó a antojárseme algo así como una espía en el corazón al aire, de la otra, y también entraba y salía del mío, cargada de pruebas que la otra ingenuamente había entregado. Y consumió y archivó y siguió de largo en su carrera por no perder ni un centímetro del mundo, nunca suficiente para su avidez. Me pareció, pese a su alarde de saber qué clase de literatura se debe o no escribir hoy, que había en ella más de coleccionista que de escritora. O a lo mejor tampoco era así. Ahora que tenía esta versión de la otra empecé a dudar de la que conocía mejor: aquella escribiendo, mientras se comía las uñas, evaluaba exámenes, palabras, recuerdos. Antes cuando los dedos le sangraban un poco ella se felicitaba porque Francisco Umbral decía que las más inteligentes se comían las uñas siempre. Llegó a este país predicando eso hasta que alguien le largó con franqueza un ¿y quién es ése? Trató entonces de averiguar si alguna eminencia local decía lo mismo, para citarlo, pero mientras se le había pasado el tiempo, y las uñas, las bellas y la inteligencia, se relacionaban de otra forma: inteligente debe ser bella, consciente de su seducción debe lucir uña laqueada en manos que lleven firmemente las riendas. Creyó entonces oportuno recuperar sus huesos porque eso de llevar las riendas de la vida exige manos enteras. Buscó a la otra que como siempre huía contemplando espejismos al horizonte de sí misma, amodorrada en alcohol caro, o en los vapores de alguna fascinante investigación artística. Empezó escribiéndole, en el mejor español que pudo, puesto que mis huesos no te sirven demasiado, puesto que así colgados al sol te interesan muy poco y hacen ruido, te los cambio por las manos enteras que tendré. Se acercó al balcón donde la canícula consumía él paisaje y vio aletas de pescado seco revoloteando, parecía una vitrina llena de mariposas traspasadas de alfileres. Había algo más, alguna hilacha de tuétano, pero eso era todo. Nada había quedado de la osamenta magnífica. y después una súplica inútil, por qué no me lo habían dicho, y silencio, el pequeño silencio de la otra cambiándole el tema, por falta de tiempo, por delicadeza también porque seguramente se moría de tristeza porque era hora de cerrar un asunto que había desbordado todo limite, eso de que alguien se permita confiarle sus porcelanas a otro para que se las cuide obligando a caminar toda la vida en puntas de pie en la propia casa, por lo del cuidado, ¡de terror!. Un silencio que de tan pequeño creció hasta borrar el espacio que había sido de las dos, y entonces ella inventó otra súplica que no pronunció nunca: TOMA... La otra se contentó con declararla, con la ayuda de su analista, sanguijuela número uno y todas las mujeres serían desde entonces las sanguijuelas dos, tres, diez, puras armazones parasitándole a ella el oro de su sustancia. Mujeres enredadas de los primeros performances de Diego Barbosa en Londres que en las calles de Caracas se transformarían en La Caja del Cachicamo.
Me asustaba un poco lo que decía, del miedo mismo saqué la fuerza de sopesar lo de su oro, dinamita en polvo, su peligrosa sustancia era como una legión bárbara propagándose en el delicado campo óseo de los otros. Quebrantahueso, corroer arteria, flor medular, piedra, para moldearla al brillo de su antojo. La sanguijuela número uno en cierto modo se consumió en su propio deseo. Para huesos semipodridos, húmedos, dolientes, el típico osteoma, la osteomalacia, nada mejor que un incendio. En la literatura de desmadradas abunda el frío glacial, lo único que soplaron las hadas en la cuna, un viento norte helado que empuja, al sur y el sur queda irremediablemente lejos, sin duda mucho después de esa zona del limbo donde quedan gravitando las escafandras de huesos de los desmadrados. Nadie pide prestado un hueso para un caldo. En la ciudad de Holstenwall un sonámbulo te lee el porvenir, es 1919 en el diario de Caligari. Más tarde es como si Lil Dagover fuera en una fila de muchachas de los setenta que salen de un college con las cabezas atrapadas en la misma red, el manifiesto de Barbosa en Londres. Demasiado tiempo siguiendo el mapa de mujeres como preñadas naturalezas muertas encubando una cabeza de Claude Cahun. La bella de calcio saliendo de su baño de carne.
Ahora cuando su ex-mujer me advierte acerca de la decadencia del tema psicoanalítico y sus subtemas me entero que lo del lesbianismo de Anna Freud estaba quedando para novelería de mujeres con infancia provinciana. Se burló cuando le hice mi análisis en tono grave, por favor, se impacientó, evítanos si puedes literatura inculta, maniquea, simplona, si no tenemos nada que decir por lo menos ahorremos páginas innecesarias. Como ésas de los relatos de la otra (inútil fue explicarle que eran muy viejos, que ya no escribe así), debidamente encabezados con la jaculatoria que ya sabemos: TOMA…Tendría que irse detrás de la luz solamente porque tal frase le calentaba el corazón. Esa mañana sintió el rechazo de un objeto mayor que se presentó disponiendo del cuarto. Una mota de polvo a la luz, al menos, baja la cámara en ángulos y se sintió aún más vaciada. Entonces se trasladó a la noche anterior cuando todavía arrastraba sus huesos con cuidado y era arrogante usándolos, sin ninguna duda sobre su condición. Pero tenía huesos pequeños y el pelo complicado, como fabricado con la paciencia de los pájaros. Acaso no eran éstas señales inequívocas de una verdad más simple: toda rellena de polvo, síntesis amarillo-azul-verdosa de una película muda y la luz implacable cambiándose de cuarto. Algo frío el hueso de la noche. Gruesas oposiciones: noche-día, frío-calor, hombre-mujer, osteomalacia-calcinación, nutrientes maternales igual a salud, desmadre igual a disolución, diluvio-desierto, y así, me explicó después el poeta a quien confié mi temor de haberme dejado manipular por el extraño imán de la otra que ahora me usaría también a su favor. El poeta me invitó a su taller literario donde se juntaban en un desencuentro burocrático los que vivían de la poesía con los que no sabían vivir sin la poesía, me dijo que sólo contaba la fuerza de mi propia versión. Poco importaría el jardín anacrónico con sus pájaros del error, sus huesos del error, el deseo desacertado de los huesos pese a no poder confiar en esqueletos que resecos cuelgan y se mueven un poco entrechocados con la brisa de la noche. Y hierven, me recordó el poeta, hierven y se van a pedazos. Huesos como brasa. Carbón al rojo. No poder confiar nunca más en el deseo de sus huesos. La brisa los mueve y les saca música. Oía, compulsiva, pensamiento histérico, infeliz, según la amante, y escribía aún una página llena de falanges, rótula, costilla, fémur, ala. El estribillo de la página osario, relicario, lo mórbido sin el sutil Botho o Handke o las poetas Yolanda, Márgara, Cecilia, Mariela, Milagros, Estefanía, Lourdes, Blanca. Por sus huesos era pensada y escrita y se había pasado años ofreciéndolos como si fueran del más puro marfil. Más tarde escribiría me abandonaron, mis huesos. Ensartados como bambúes, como cuentas de cortina oriental, como cuentas gastadas de rosario, el desencanto. Triturados para infusiones, entretejidos para abrigar, la amada en mi ovillo de huesos nunca habló mi lengua. Me morí de celos.
Accedí así al nombre que cada cosa lleva, a ese más o menos de la vida adulta, como diría el poeta y todo empezó a cambiar rápidamente. Un día escribió un cuento insoportable donde nada justificaba la reiterada palabra hueso. Como en algunas novelas del Caribe donde uno se muere del calor durante la lectura y en cada capítulo hay por lo menos un ventilador y varios mosquiteros, aquello se leía sin sorpresas, dentro de una tumba, eso sí, pero aburrido como la última película de Bergman, como un acto cultural donde si no era Sombra en los médanos sería Dama antañona, pero las niñitas entrarían irremediablemente por el medio del escenario, irían hacia los laterales, llevarían cayenas en el pelo y a lo más osarían algún otro vuelo en la falda para introducir las novedades de Yolanda Moreno vista por televisión; el ridículo de cambiar sus ropas directamente traídas de Miami y ocultando armas o sustancias blancas por esas falditas con faralaos de la colonia, obligatorias para los quince de las mosquitas muertas del lugar. El poeta me tranquilizó, me hizo notar que en el cuento del gabinete de las sonámbulas con su prosa de olor a lirio podía borrarse el encabezado que me había quitado el sueño. Fue como un exorcismo, ella escribiendo de noche, un poco inclinada sobre su página y llorando como si se hubiera pinchado con agujas, el viento se llevaba las páginas y a nadie le importaba, el gato Sting dejaba un poco sus patas marcadas por todo y hasta intentaba consolarla trayéndole enormes cucarachas que cazaba para ella en perfecto silencio. Todo simula catacumbas por estos días, ¿oyes la copia de gruñido agudo que baja del cerro? decía el poeta cuando le tocaba el tema de la muchacha de la sombrilla, los ciudadanos se sienten perfectamente escindidos y suspiran de alivio porque eso es lo propio, el shriek urbano, desde lo alto, sin embargo no te dejes impresionar, fíjate que se mueven tiesos como monumentos, en las instituciones públicas, en la pirámide del Teresa Carreño, en los prólogos, en los culebrones, hasta en la prensa amarillista y en los chistes se las arreglan para institucionalizar, decretar, solemnizar. No temas el anacronismo de tus crónicas, por lo menos allí están completicos tus huesos, dijo, y el chiste no me hizo mucha gracia pero ahora me río recordando. Cierto que la ciudad pulula en coros de voces blancas para hacer de todo negocio una consagración, de todo museo o metro o biblioteca, una iglesia, de cada manifestación social un acto colectivo por LA CAUSA. No hay ni la sombra de un hombre de hoy, por todo esto.
No sé si creerle o no, tampoco entiendo cuando los dos (ella-mi-amor y su-amigo-el-poeta) dicen que a fuerza de remedar la careta de Dios y nombrarlo en vano precisamente la gente de esta ciudad terminará construyéndolo, a Dios, por pedacitos. Es como decir que a fuerza de infamia y ridiculez (a fuerza por ejemplo de soportar la condición de un lugar donde la tarde de domingo en Parque Central transcurre peleando con los altoparlantes del Hilton con el conteo del bingo que juegan en tres idiomas para los turistas), uno puede llegar a dignificarse, como que si detrás de la ausencia de todo sentido de dignidad estuviera el germen de ese sentido y como si a fuerza de pisotearlo por ignorancia, por ligereza, por lo que fuera, se nos revelara súbitamente lo más alejado, lo imposible, un sistema de valores civiles donde antes no hubo ni la sospecha de tal noción. Hablan de estas cosas tan felices, van y firman un documento de los intelectuales con Fidel porque no se trata de Fidel el de las barbas sino de lo del rollo simbólico, me desconciertan. He aprendido por lo menos los celos pero sigo pensando absurdos como ese del sólo pensar que uno puede pensar al hombre o a Dios o al mundo y de seguir con esa clase de pensamientos ya me veo rojo-verde resplandor, un pez de las líneas imaginarias del Caribe. Lo cierto es que somos otras, ella y yo. Por supuesto, lo que más me cuesta es convencerla de que no esconda la deformidad de sus uñas cada vez que asiste a alguna reunión donde se citan bellas eminencias, porque además los cánones han cambiado mucho más de lo que cuenta Feriado o Pandora o Estilo, y es ridículo hacer bulla con eso de que las debutantes inteligentes del lugar se parecen a la Florence que corrió en Seúl, como también es bastante exagerado eso de que todas ellas pueden hablar por lo menos diez minutos seguidos con la lucidez de las canciones de los sosos Mecano. Tampoco hay que huirle al consenso que pone a circular palabras y expulsa otras. Toma mis huesos, por ejemplo, sustituye huesos por la palabra culo y entrarás en otra estética del lugar o saldrás, pero decide.
También estos propósitos les parecen excesivos a mi bella y su poeta. En el agua estancada donde los tres nos miramos la muchacha de la sombrilla alguna vez hace señas que en la realidad no hace. Ella sonríe estática, impasible, tratando de explicarme los misterios, pero en el agua quieta su imagen alterada se convulsiona como una ahogada. Y los ojos del poeta aparecen allí llenos de lágrimas, el coro de Sting qué fragilidad. Sustituye la palabra por mariconería y entrarás de lleno y al fin en la nueva era. Los dos forman una figura que se complementa. O a lo mejor, algo nuevo. En mi vocabulario ya empieza a salir; cuando quieras a una mujer no escribas para ella, no escribas, dispara. Y el soy un pescado bobo con su anzuelo en la garganta pero cada vez más aguas adentro y el todo esto es verdad, pero a medias.
© Dinapiera Di Donato
Este texto fue galardonado con el Premio Nacional de Narrativa Bienal Daniel Mendoza., Ateneo de Calabozo, Venezuela, 1989.